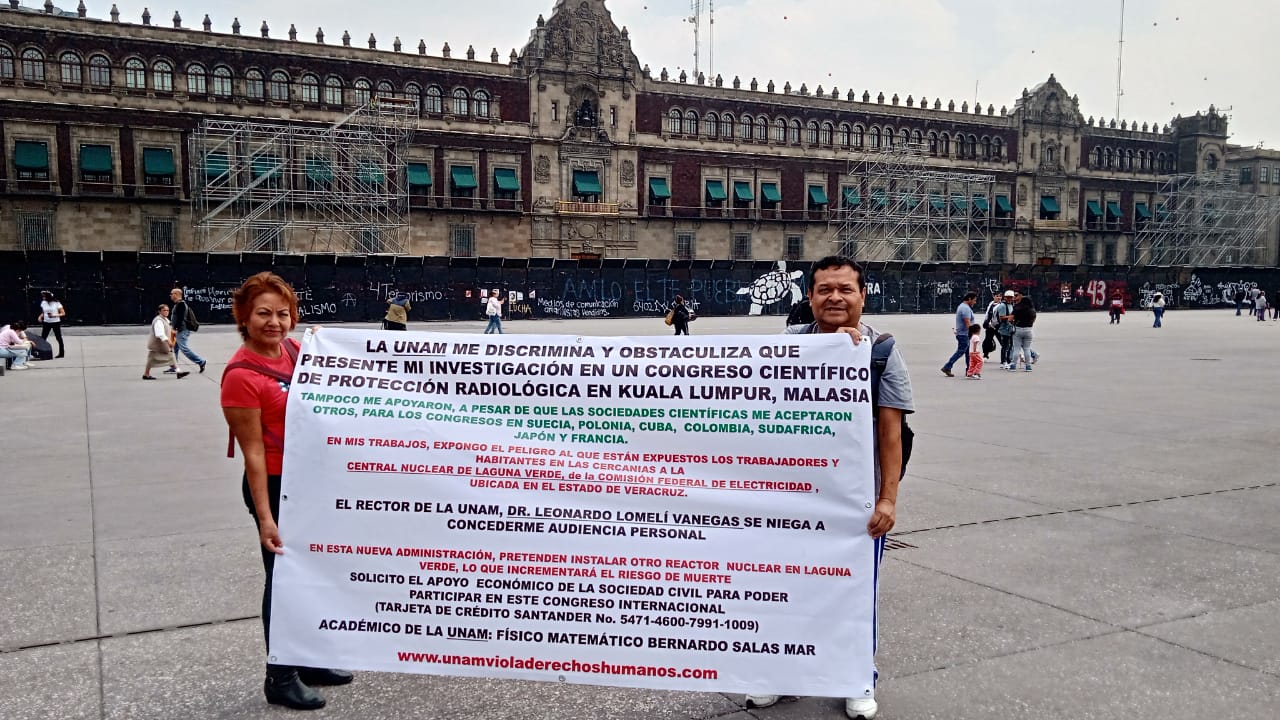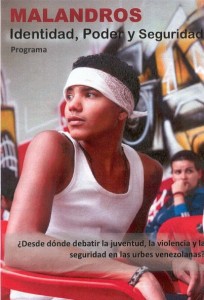 Con 127 homicidios cada 100 mil habitantes, Caracas es la capital más violenta del mundo. Entre las grandes ciudades sólo es superada por San Pedro Sula (Honduras) y Acapulco (México), con índices de 170 y 143 asesinatos respectivamente. Los primeros lugares de la violencia urbana se los llevan buena parte de las latinoamericanas (Tegucigalpa, Cali, Manaus, Salvador, Ciudad de Guatemala), sin olvidar las estadounidenses Detroit y New Orleans, que se tutean con la mexicana Ciudad Juárez, todas por encima de los 55 homicidios cada 100 mil habitantes.
Con 127 homicidios cada 100 mil habitantes, Caracas es la capital más violenta del mundo. Entre las grandes ciudades sólo es superada por San Pedro Sula (Honduras) y Acapulco (México), con índices de 170 y 143 asesinatos respectivamente. Los primeros lugares de la violencia urbana se los llevan buena parte de las latinoamericanas (Tegucigalpa, Cali, Manaus, Salvador, Ciudad de Guatemala), sin olvidar las estadounidenses Detroit y New Orleans, que se tutean con la mexicana Ciudad Juárez, todas por encima de los 55 homicidios cada 100 mil habitantes.
El proceso bolivariano que se proclama como “revolución”, muestra enormes dificultades para abordar la violencia y la inseguridad de la población, que sufren prioritariamente los sectores populares, que son las bases sociales de ese proceso. Andrés Antillano, especialista en criminología, dirigente del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, quien brinda un apoyo crítico al proceso, sostiene: “Poco sirven las políticas sociales si no se logra disminuir los efectos de la violencia”[1].
En su opinión, “la violencia es una negación de la política, porque esta es una forma de tramitar el conflicto y prefiere el debate y la confrontación, en cambio la violencia obtura el conflicto, no lo resuelve, lo que busca es aniquilar”. Antillano estable cierta relación entre la organización social y la violencia: “Las comunidades organizadas tienen baja tasa de violencia, mientras que las comunidades con altas tasas de violencia son muy desorganizadas”. En todo caso acepta que no hay soluciones sencillas ni rápidas, tal como aceptan los responsables de seguridad en todo el mundo.
Jóvenes contra jóvenes
 La peculiaridad del caso venezolano es que algunos movimientos sociales ingresaron de lleno en el debate sobre la violencia y la inseguridad y algunos trabajan directamente con jóvenes que delinquen. En mayo de 2010 las organizaciones Voces Latentes, desde la comunicación alternativa, y Tiuna el Fuerte, desde las artes urbanas, realizaron varias jornadas de debates con autoridades, investigadores, artistas del barrio (grupos de rap) y activistas, denominada “Malandros. Identidad, poder y seguridad”[2].
La peculiaridad del caso venezolano es que algunos movimientos sociales ingresaron de lleno en el debate sobre la violencia y la inseguridad y algunos trabajan directamente con jóvenes que delinquen. En mayo de 2010 las organizaciones Voces Latentes, desde la comunicación alternativa, y Tiuna el Fuerte, desde las artes urbanas, realizaron varias jornadas de debates con autoridades, investigadores, artistas del barrio (grupos de rap) y activistas, denominada “Malandros. Identidad, poder y seguridad”[2].
Incluso las autoridades reconocen que “la inseguridad no se resuelve disminuyendo la pobreza”, como señaló Antonio González, asesor del Consejo General de Policía del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. Aportó algunos datos demoledores: el 80 por ciento de los homicidios ocurre en barrios populares, 57 por ciento de los jóvenes entre 15 y 17 años están fuera del bachillerato (cifra que trepaba al 70 por ciento diez años atrás), el desempleo juvenil es del 18,7 por ciento, el doble de la tasa nacional, el 95 por ciento de los homicidios quedan impunes.
A todo eso habría que sumar que “más de la mitad de los homicidios que ocurren en los barrios populares, no son bandas, no son malandros, es conflicto interpersonal no resuelto”, dice González. Por eso apuesta a crear ámbitos para la resolución no violenta de los conflictos, para abordar dos temas que se cruzan y se vuelven letales: armas y machismo. Que si bailaste con mi novia, que una mirada desafiante, que alguna molestia entre vecinos. Temas menores que, sin embargo, provocan miles de muertes.
González se mostró riguroso con la política estatal, al reconocer que en Venezuela no ha existido una verdadera política de seguridad, “porque ha habido una especie de ingenuidad de pensar que la inseguridad se resuelve cuando resolvamos el problema de la pobreza y de la desigualdad”. Una reflexión importante porque Venezuela es el país donde más ha caído la desigualdad en la región. Agrega que desde que Chávez llegó al gobierno la pobreza se redujo a la mitad y la desigualdad cayó considerablemente, pero “los índices de homicidio se han duplicado”.
Peor aún: la policía es responsable de un 20 por ciento de los delitos y en los últimos once años hubo doce ministros del Interior, lo que revela que una parte de los problemas está en el Estado. Los policías, por ejemplo, casi todos de tez morena, matan a sus pares, jóvenes de tez oscura.
Una de sus conclusiones se refiere precisamente al carácter clasista de la violencia. “Mientras la principal causa de muerte en los jóvenes de clase media son los accidentes de tránsito, la principal causa de muerte en los jóvenes en sectores populares son los homicidios”. Una realidad compleja, que desafía el sentido común instalado y también la visión de las izquierdas que oscilan entre la represión y las políticas sociales que no consiguen resolver ni la violencia ni la sensación de inseguridad.
El azote del barrio
 Olimpo MC, rapero de El Valle que participa en la Escuela de Hip Hop de Tiuna el Fuerte, confiesa que comenzó a “agarrar pistola” a los 13 años, cuando su padre cayó en el alcoholismo y su familia (madre con cáncer, hermana empleada en la universidad y hermano estudiante) cayó en la pobreza. “Nunca comía bien, nunca bebía bien, nunca tenía dinero”, recuerda.
Olimpo MC, rapero de El Valle que participa en la Escuela de Hip Hop de Tiuna el Fuerte, confiesa que comenzó a “agarrar pistola” a los 13 años, cuando su padre cayó en el alcoholismo y su familia (madre con cáncer, hermana empleada en la universidad y hermano estudiante) cayó en la pobreza. “Nunca comía bien, nunca bebía bien, nunca tenía dinero”, recuerda.
“Cuando agarras pistola tú piensas que eres Dios, ¿me entiendes? Y crees que tienes a Dios agarrado por la chiva”. Su mejor amigo fue muerto de un disparo y en la agonía le dijo: “Salte de esta vida, si no, no vas a llegar ni a los quince”. Es lo que cuenta Olimpo años después de haber dejado el malandreo, mientras sigue culpando al padre que un día, siendo muy joven, le regaló una pistola y una caja de municiones en vez del par de zapatos que esperaba.
Jackson, que ahora es barbero y cineasta en Petare, entrevistó a varios malandros del barrio, lo que le permite diferenciar entre dos tipos de infractores: el “azote” y el “malandro”. El primero no tiene vínculos afectivos ni personales con el barrio, entra al barrio “y hace desastre, viola a las muchachas, roba a la vecina, mata gente sin ningún tipo de razón”. El segundo es “el joven que se cría en el barrio y se hace malandro por el reconocimiento social que puede adquirir, por el respeto, por el poder que puede tener en el territorio donde está”, explica Olimpo.
Antillano coincide con esa apreciación pero la inserta en un análisis histórico y social y destaca tres momentos. En los últimos 40 años el modo de ser del malandro se transformó completamente, en una sociedad que vivió profundos cambios culturales y económicos. En el primero destaca la figura del “malandro viejo”, un tipo que nació y vive en barrios excluidos, un ladrón con códigos y con relaciones en el barrio en el que jamás roba. “El malandro viejo rechaza las pautas culturales de la inclusión subordinada, rechaza por ejemplo la escuela que lo prepara para ser mano de obra barata”, dice Antillano. Se niega a entrar en la lógica de la explotación, por eso no trabaja, y escoge “la exclusión desafiante a la inclusión subordinada”.
En paralelo, es el protector del barrio, una suerte de “justiciero”, porque “el malandro garantiza la distribución de bienes y servicios” que de algún modo representa “la venganza del barrio” por su exclusión de la ciudad. Sin embargo, Antillano asegura que “hay que tener cuidado con la apología del malandro viejo”, porque su desafío puede ser funcional a la ciudad excluyente y al poder ya que tiene un efecto apaciguador: “Genera una esperanza falsa en la que termina siendo aceptable el orden”.
El “pistolero” es la figura que se impone durante el período neoliberal. Antillano recuerda que desde los sucesos de 1989 (el Caracazo), el número de homicidios se duplicó en Caracas. Pero el dato central, que tiene fuerte resonancia con los países que han vivido dictaduras, consiste en que es el Estado quien “enseña a matar”. El nuevo modelo económico desestructura las condiciones de inclusión de los sectores populares, transforma la relación entre el barrio y la ciudad y con ello muda el papel del malandro. En este período, “la mayoría de los jóvenes están fuera de los mecanismos de inclusión simbólica”, desde el empleo hasta la cultura y la educación, por lo que los mecanismos que le conceden reconocimiento e identidad “están bloqueados por los procesos de exclusión que se generan”.
Un joven pobre, y a menudo negro o mestizo, no cuenta en la sociedad. Según el PNUD el 80 por ciento de los jóvenes pobres no salen de su barrio, por lo que la ciudad les resulta ajena. Pero lo decisivo es que en la medida que se disuelven los lazos sociales y los jóvenes no encuentran un empleo digno, “el delito se vuelve hacia el barrio, ya no es un delito interclase”, como cuando operaba el malandro viejo; ahora “es un delito contra el barrio, un delito intraclase, en que la comunidad es la víctima”.
El tipo de violencia es diferente a la que emplea el malandro clásico. “No es una violencia para robar, sino una violencia que parece tener un fin en sí mismo, que se vuelve expresiva, que se vuelve un símbolo”, explica Antillano. La violencia como mecanismo para ser respetado y reconocido, por lo tanto “un mecanismo espúreo” ejercido por alguien que no es nadie, que no la utiliza contra el poder porque es “una violencia horizontal”.
El tercer momento, para Antillano, consiste en el paso a “formas más estables y estructuradas de dominación sobre el barrio”, basadas en la lógica carcelaria del “pran” (iniciales de Preso Rematado Asesino Nato), como se autodenominan en las cárceles. Estos nuevos actores del delito ejercen un poder asimétrico “donde la violencia excesiva es una semiótica para garantizar el poder sobre el mismo barrio”. En suma, se pasa de un poder parcial sobre el barrio, como el que ejerce el pistolero, a un poder bien estructurado y organizado que se impone al barrio.
Es lo más parecido a la lógica paramilitar, cuyos grupos y prácticas se vienen expandiendo desde Colombia a Venezuela. “En un momento donde el Estado parece haber perdido el monopolio sobre la fuerza y la comunidad la capacidad de autorregularse, empiezan a aparecer formas muy violentas de dominio del barrio por el mismo barrio, que empiezan a tener formas que son preocupantes”, concluye Antillano.
Hip hop para salir del desastre
 El criminólogo admite una suerte de dualidad en el delincuente popular, “que no es ni el ciudadano domesticado de la revolución francesa ni el proletariado revolucionario”. Lo asimila al individuo exitoso de la picaresca presente por ejemplo en el Lazarillo de Tormes o en El Buscón, el personaje que no respeta convenciones, violenta la ley y a menudo consigue reconocimiento. Sobre esa dualidad trabajan algunos colectivos, en particular grupos de mujeres y de artistas.
El criminólogo admite una suerte de dualidad en el delincuente popular, “que no es ni el ciudadano domesticado de la revolución francesa ni el proletariado revolucionario”. Lo asimila al individuo exitoso de la picaresca presente por ejemplo en el Lazarillo de Tormes o en El Buscón, el personaje que no respeta convenciones, violenta la ley y a menudo consigue reconocimiento. Sobre esa dualidad trabajan algunos colectivos, en particular grupos de mujeres y de artistas.
En los primeros años del nuevo milenio los jóvenes de barrios populares de Caracas perdieron el miedo a la policía y comenzaron a transitar la ciudad con su ropas anchas, con sus spray, sus sonidos raperos características de la cultura hip hop. En los carnavales de 2005 los raperos encontraron su espacio donde “alguien les paraba bola y respetaba su forma de expresión sin castrarlos ni criticarlos simplemente dándoles espacios para desarrollar su planteamiento cultural”. El sitio se llama Tiuna el Fuerte y tiene un espacio exclusivo para hip hop.
El colectivo del Tiuna decidió utilizar la cultura hip hop como herramienta de inclusión con jóvenes en situaciones de violencia, primero en el barrio y luego en toda la ciudad. Se les reservó todos los jueves un escenario abierto durante ocho horas para las cuatro prácticas del hip hop: rap, arte, danza y sonido*. El primer jueves hubo 20 espectadores y cinco raperos, al mes siguiente había 200 personas y ocho grupos de rap, y en un momento llegaron más de mil espectadores.
En paralelo se producían festivales en la ciudad organizados con los jóvenes de los barrios, que complementaban con conferencias y talleres. La comunidad se involucraba en la organización, en la producción y en la seguridad. Los espectáculos dieron la vuelta a todos los barrios de la ciudad bajo el lema Tiuna la Gira y fue el modo de tejer una amplia red de colectivos culturales y artísticos.
A partir de esa experiencia se creó, en setiembre de 2008, la Escuela Endógena de Hip Hop con apoyo de la fundación estatal Fundayacucho, que se definió como una escuela popular y alternativa vinculada con la producción de la cultura y el arte que nace en barrios y calles de la ciudad.Los jóvenes que asisten, todos entre los 12 y 17 años, aprenden a rimar y cantar rap, a bailar breakdance, a mezclar y producir pistas y a realizar murales con aerosoles.
“Esta escuela rompe con los esquemas tradicionales de educación donde el pupitre pasa a ser un tocadiscos, el lápiz una lata de aerosol, el pizarrón un muro de la calle, las exposiciones una improvisación rap, la clase de educación física una jam de baile y el profesor un pana que comparte su conocimiento. Cada elemento cuenta con un facilitador experto en la materia, y cada alumno tiene dos horas semanales de clases por elemento. Al finalizar el año se hace una muestra de los resultados y el conocimiento adquirido por cada participante”, señalan las chicas de Voces Latentes.
Todo este aprendizaje va acompañado de espacios de discusión y debates. La escuela es “endógena” porque la construyen los alumnos y la van reinventando mediante el ensayo y el error. Doris Ponce, de Voces Latentes y de Tiuna el Fuerte, sostiene que la experiencia consiguió construir “una pedagogía que tiene como principio indispensable el respeto a la expresión identitaria de los códigos culturales y las formas de ser de los jóvenes urbanos excluidos”[3].
La Escuela de Hip Hop buscó crear espacios alternativos a la escuela tradicional de la que los jóvenes desertan. No se trata de capacitarlos artísticamente sino de crear espacios de inclusión real y, por lo tanto, construidos con ellos, en base a sus modos de ser y sentir y, muy en particular, a través de sus propias expresiones que “colocan al sujeto como protagonista de un proceso creativo” en los espacios que ellos eligen, como conciertos, presentaciones, videos y producción.
La relación profesor-estudiante se ancla en la horizontalidad y el respeto mutuo; los contenidos se negocian al iniciarse la formación; se respetan las estrategias informales de construcción y transferencia de conocimientos propias de la cultura de la calle, así como los lenguajes y referentes de los participantes; se apuesta por la utilización de espacios abiertos; por la auto-regulación grupal y la construcción colectiva del sistema normativo, para que el estudiante sea el sujeto más responsable de todo el proceso formativo. Los profesores también son evaluados por los estudiantes en lo que definen como co-evaluación y la forma de las clases es negociada, mientras permita cumplir con los objetivos planteados.
Nada de todo eso asegura el éxito con jóvenes de sectores populares. No hay recetas sencillas. Menos aún alternativas que se puedan masificar, porque todo indica que se trata de un trabajo de hormiga, lento, en base a vínculos cara a cara durante largo tiempo. Pero se puede. Como señala Doris, la Escuela Endógena de Hip Hop “ha logrado competir con el malandreo como espacio de inclusión”, porque los chicos se sienten parte de algo que logra saciar su hambre de vida más hondamente que lo que conocían.
*En lenguaje hip hop: DJ (de disc jockey), MC (de maestro de ceremonias, o rapero, el que canta), breakdance (el baile) y el graffiti.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.americas.org/es.
Referencias
Conversatorio “Movimientos sociales y Estado: autonomía y poder popular por la construcción de alternativas al desarrollo”, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y Foro Social Mundial Temático Venezuela, Caracas, 11 de julio de 2013.
Entrevistas en Tiuna el Fuerte con María Eugenia Fréitez, María Claudia Rossell y Doris Ponce, Caracas, 11 de julio de 2013.
Voces Latentes, “Malandros. Identidad, poder y seguridad”, Caracas, 20010.